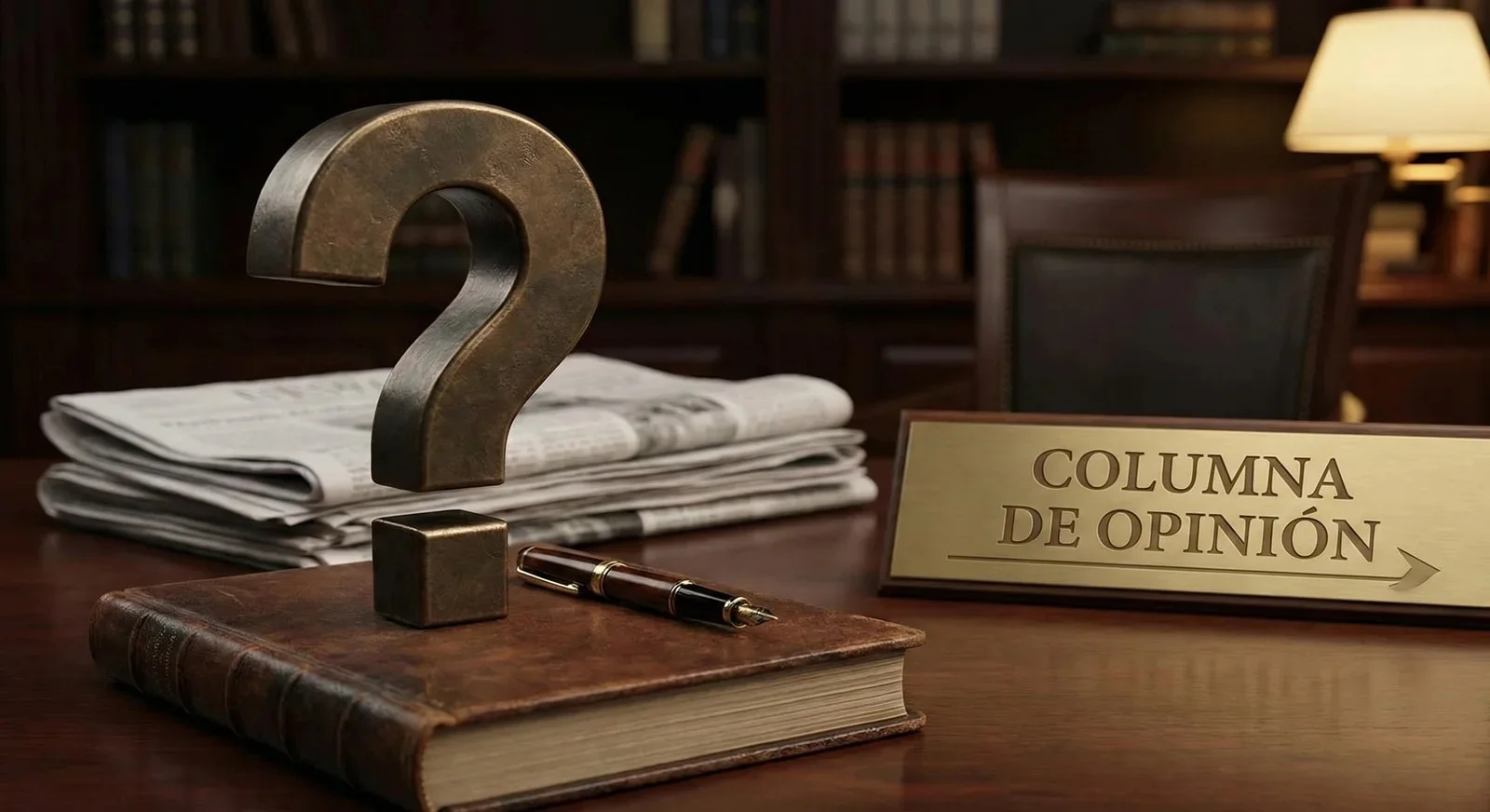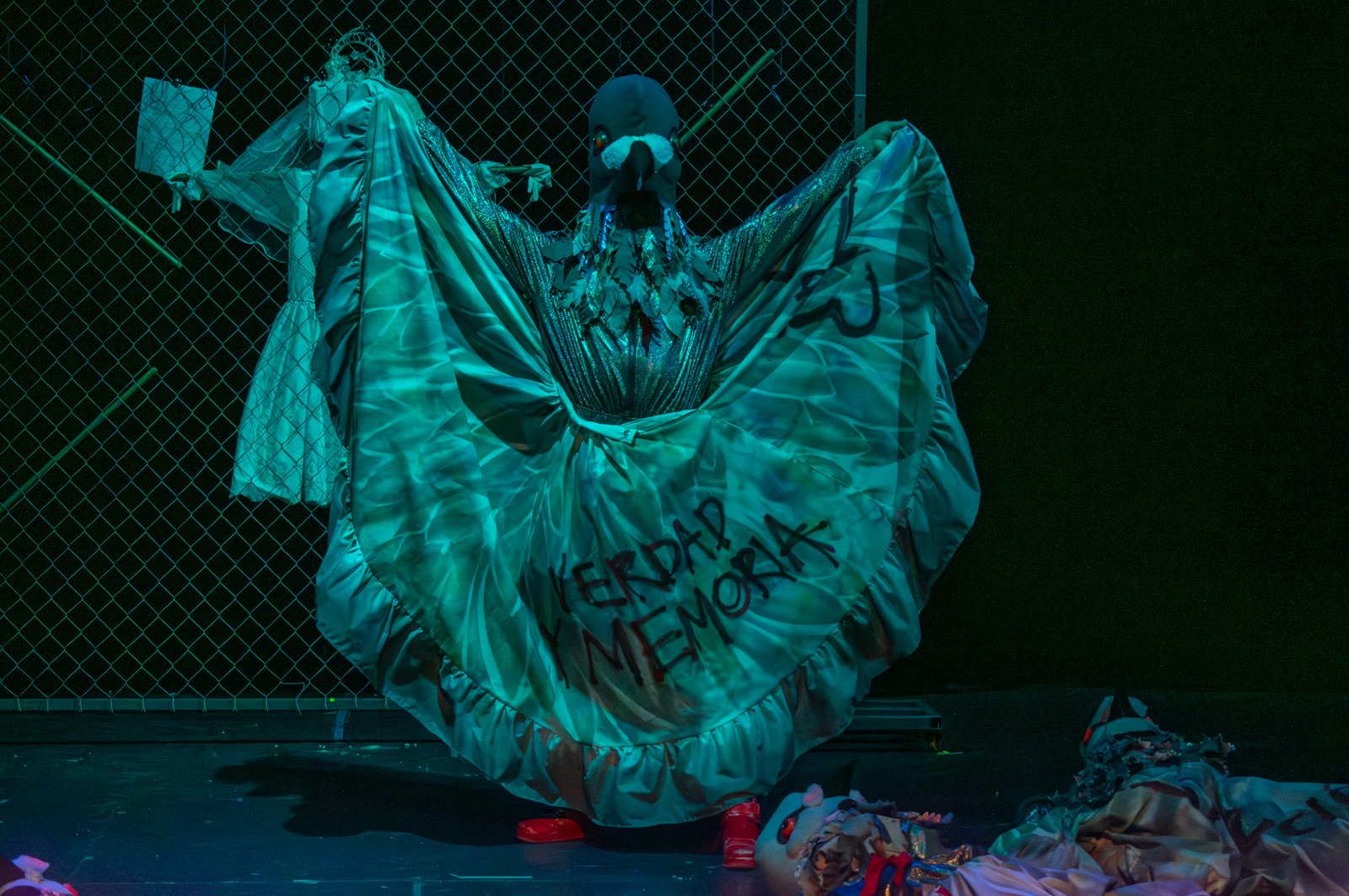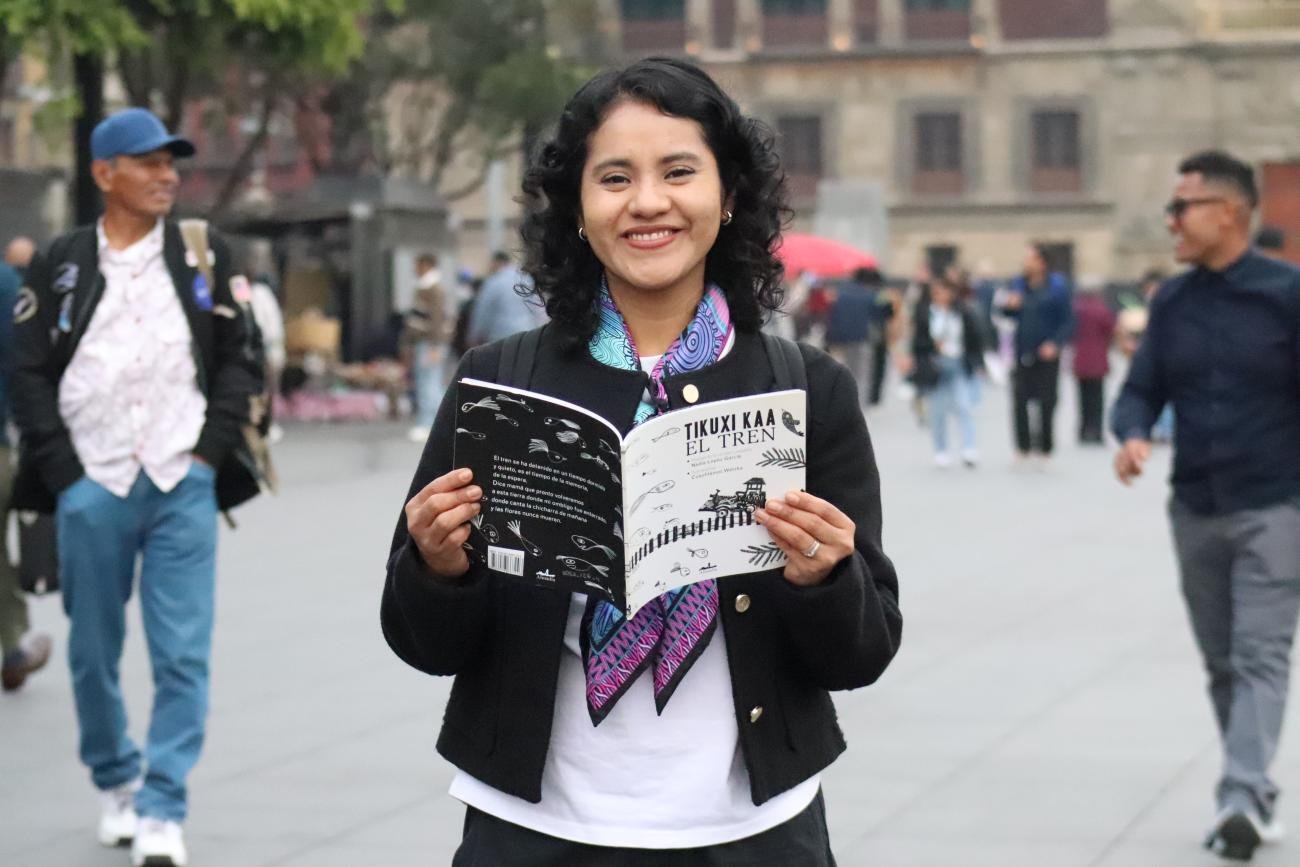El IMSS reportó esta semana que en septiembre se generaron más de 117 mil nuevos empleos formales. Sin duda, es una señal positiva: se mueve el mercado laboral, hay dinamismo económico y más personas acceden, al menos en teoría, a la seguridad que representa estar registradas.
Pero la pregunta que muchos se hacen es otra: si hay más empleos, ¿por qué no se siente más tranquilidad?
No lo percibe quien paga la tarjeta antes del día 10 para evitar intereses. Tampoco quien llena el carrito del súper con menos productos que el mes pasado. Mucho menos quienes, aun con contrato, viven al límite entre el ingreso y la necesidad, enfrentando presiones económicas diarias.
La cifra del empleo formal, sin duda importante, no refleja por sí sola la calidad de vida de quienes lo ejercen. Hoy, miles de personas cuentan como “empleadas formales” aunque sus ingresos sean mínimos, sus jornadas extensas o su estabilidad laboral intermitente. Tener un empleo registrado no siempre significa vivir con estabilidad, mucho menos con dignidad.
¿Y a mí qué?
Porque este no es un asunto de cifras técnicas, es un tema profundamente humano: ¿qué tan vivible es la vida de quien trabaja? Si tú, o alguien cercano, cumple jornadas de más de 48 horas a la semana y aún así vive con incertidumbre, esta reflexión te toca. El trabajo ya no garantiza por sí solo movilidad social. Y si dejamos de preguntarnos eso, podríamos terminar celebrando números que no cuentan la historia completa.
¿Qué está detrás?
Entender por qué muchas empresas contratan mal o con bajos salarios también implica observar el contexto. Cargar con altos costos fiscales, enfrentar trámites complejos o tener incertidumbre jurídica puede frenar las contrataciones formales o hacerlas menos atractivas para ciertos sectores. No se trata solo de señalar a quien contrata, sino de identificar qué condiciones pueden cambiar para que contratar bien sea más fácil, y no más caro o riesgoso.
Del lado gubernamental, fortalecer la seguridad laboral implica mantener políticas activas que incentiven la formalidad, simplificar procesos y garantizar reglas claras para todos. Pero también hay un desafío mayor: elevar el nivel educativo y técnico de la población, porque la calidad del empleo también está relacionada con la preparación que se tiene para desempeñarlo.
Y aquí entra también la responsabilidad de cada persona. No basta con exigir mejores sueldos si no hay una apuesta continua por el aprendizaje, por la mejora de habilidades, por la adaptación a nuevas realidades laborales. La educación no es solo un derecho; es una herramienta de defensa ante un mercado que cambia cada día.
¿Qué sigue?
El desafío no es únicamente crear más empleos, sino mejorar las condiciones de los que ya existen. Implica fortalecer la formalidad laboral, pero también construir una cultura del trabajo donde la productividad no esté peleada con la salud, el tiempo personal ni la estabilidad. Hablar con seriedad del salario justo, del acceso real a servicios de salud, del derecho a la desconexión, de los esquemas de trabajo flexible en ciertos sectores, y de cómo hacer que el empleo sea motor de futuro, no solo una pausa entre crisis.
Para pensar esta semana: ¿cuántas personas conoces que trabajan más de lo esperado, pero ganan menos de lo necesario? ¿Tú puedes vivir con lo que ganas, o solo estás sobreviviendo? ¿Qué podríamos cambiar como país, como empleadores, como trabajadores para que el empleo vuelva a ser una promesa y no una carga?
Un país no se mide solo por cuántos trabajan, también y sobre todo, por cuántos pueden vivir con dignidad gracias a su trabajo.